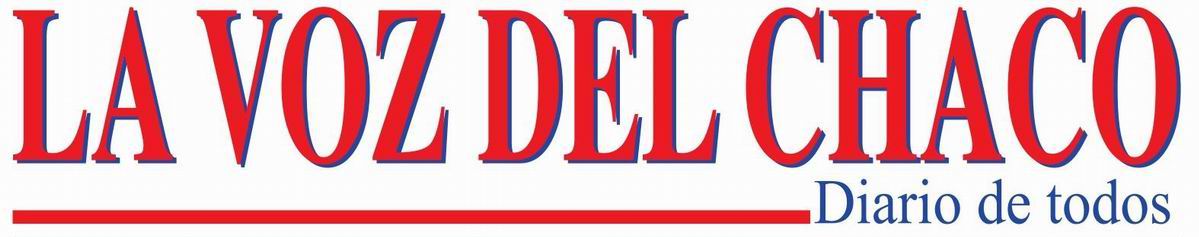La máxima autoridad ambiental de la Nación reconoció por primera vez ante la Justicia que nunca evaluó los impactos ambientales de las obras de dragado en el río Paraná.
La admisión, plasmada en un documento oficial remitido a la Cámara Federal de Rosario, implica que en las últimas dos décadas no existió ninguna intervención estatal en los estudios de impacto ambiental ni en procesos de consulta pública vinculados a la llamada hidrovía.
La respuesta se produjo en el marco de la causa UPVA y otros c/ Ministerio de Transporte de la Nación s/ amparo ambiental (expediente FRO 23377/2022), impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA Ramallo.
En su presentación formal, la Subsecretaría de Ambiente fue categórica: «No se ha iniciado ningún procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ante esta Dirección, ni existen antecedentes de solicitud alguna de este proyecto por parte del proponente, con lo cual no se ha impulsado instancia de participación ciudadana alguna».
La contestación judicial también dejó en claro que no fue posible adjuntar el estudio de impacto ambiental de 2011, citado en un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), ya que ese trámite «no ha tramitado por ante este organismo».
El reconocimiento constituye un hecho sin precedentes. Por primera vez, el Estado nacional admite explícitamente su ausencia total de control ambiental sobre el dragado y redragado del Paraná, una de las obras de infraestructura más significativas de la Argentina.
Los ambientalistas resaltaron la contundencia del documento. «Este reconocimiento confirma lo que denunciamos hace años: no puede haber obras de esta magnitud sin estudios, sin información pública y sin participación ciudadana», expresaron desde la UPVA Ramallo.
La gravedad se potencia por el lugar específico del conflicto: el paso conocido como Las Hermanas, frente a la ciudad bonaerense de Ramallo, donde se realizaron obras de dragado y ensanchamiento sin evaluaciones actualizadas en pleno contexto de crisis hídrica y climática.
El expediente judicial también sumó como prueba un informe de la PIA que detectó irregularidades en la licitación nacional prevista para 2025, actualmente suspendida. Ese documento fue clave para que la Cámara Federal ordenara al Estado nacional la entrega de los estudios ambientales faltantes.
La situación se agrava aún más al considerar que el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado durante la gestión anterior para supervisar la hidrovía, fue desmantelado por decreto del actual gobierno. Con su desaparición, el Paraná quedó sin monitoreo ni regulación efectiva.
«La protección del Paraná es una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y soberanía. La desidia estatal reconocida en este expediente no solo viola la ley: pone en riesgo la vida», remarcaron los abogados ambientalistas.
La respuesta judicial inédita
El punto de inflexión se produjo cuando la Sala B de la Cámara Federal de Rosario ordenó al Estado nacional que, en un plazo de diez días, entregara los estudios de impacto ambiental correspondientes a las obras de dragado realizadas frente a Ramallo, específicamente en el paso denominado Las Hermanas.
La orden judicial fue clara: el Estado debía adjuntar el Estudio de Impacto Ambiental de 2011 citado por la PIA, así como informar si se realizaron procedimientos de evaluación ambiental con participación ciudadana desde entonces.
La respuesta oficial, firmada por la abogada Susana Beatriz Pérez Vexina en representación del Estado Nacional, fue categórica: no existía tal información. «No puede adjuntarse el estudio de impacto ambiental de marzo de 2011 allí citado, toda vez que el curso de las actuaciones de referencia no ha tramitado por ante este organismo», sostuvo el escrito.
La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, fue más lejos: «No se ha iniciado ningún procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante esta dirección, ni existen antecedentes de solicitud alguna de dicho proyecto, con lo cual no se ha impulsado instancia de participación ciudadana alguna».
Con esas frases, la máxima autoridad ambiental del país reconoció explícitamente que en más de 20 años nunca intervino en el control de las obras de dragado del Paraná.
El documento judicial es histórico: nunca antes un organismo del Poder Ejecutivo había admitido por escrito la inexistencia total de control ambiental sobre un megaproyecto de infraestructura.
Un referente de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas lo resumió así: «El propio Estado confiesa su ausencia. Es la prueba más contundente de que la hidrovía se gestionó bajo una lógica extractiva y sin ningún respeto por la legalidad ambiental».
organizaciones demandantes
La causa que obligó al Estado a exponer esta situación inédita surgió de la sociedad civil organizada.
Por un lado, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), un colectivo jurídico que desde hace más de una década impulsa causas estratégicas en defensa del ambiente y los bienes comunes. Entre sus antecedentes figuran litigios por desmontes, pasivos ambientales y proyectos extractivos en distintas provincias.
Por otro lado, la organización Unión de Vecinos y Productores Autoconvocados (UPVA) Ramallo, surgida a comienzos de 2000 en defensa de la vida en la ribera bonaerense del Paraná.
Este grupo comunitario ha denunciado sistemáticamente los impactos del dragado, la contaminación industrial y la falta de participación ciudadana en decisiones que afectan al río.
«No puede haber obras sin estudios, sin información pública y sin la participación de las comunidades. La planificación de la infraestructura hídrica del país no puede seguir bajo lógicas extractivas, opacas y a espaldas de la sociedad», señaló UPVA en un comunicado reciente.
La alianza entre abogados ambientalistas y organizaciones comunitarias permitió presentar el amparo que hoy tramita en la Cámara Federal de Rosario.
Según explicaron, el objetivo es doble: frenar las obras hasta que se cumpla la ley y obligar al Estado a diseñar una política pública de gestión de la hidrovía con control ambiental y participación social.
Un abogado de la AAdeAA lo expresó en términos claros: «El Paraná no es solo un canal de exportación. Es un río vivo, con comunidades que dependen de él. Si el Estado no controla, alguien tiene que hacerlo. Por eso estamos en la Justicia».
El paso Las Hermanas
El caso judicial que obligó al Estado a admitir la ausencia de estudios ambientales tiene un epicentro muy concreto: el paso Las Hermanas, ubicado frente a la ciudad bonaerense de Ramallo, en el tramo inferior del río Paraná.
Se trata de una zona estratégica para la navegación fluvial, donde las obras de dragado y ensanchamiento se concentraron durante los últimos años. Allí, los buques de gran porte requieren mayor profundidad para atravesar con seguridad, lo que llevó a intervenir de manera sistemática el lecho del río.
Pero esas obras no fueron inocuas. Los pobladores ribereños comenzaron a notar alteraciones visibles: pérdida de playas naturales, desaparición de bancos de arena, cambios en la dinámica del agua y reducción de peces tradicionales como el sábalo y el surubí.
«En el paso Las Hermanas el río ya no es el mismo. Donde antes había islas, ahora hay zanjas profundas. Donde antes pescábamos, ahora el agua corre de otra manera», relató un pescador artesanal de Ramallo durante una audiencia pública informal organizada por organizaciones sociales.
Los impactos sociales también son evidentes. La pesca artesanal -fuente de ingreso de cientos de familias en la zona- se redujo drásticamente. A la vez, se produjeron fenómenos de erosión costera que afectaron viviendas y espacios recreativos.
Lo más grave, sin embargo, es la falta absoluta de estudios oficiales que permitan medir estos impactos. El propio Estado reconoció que no existe ningún registro ambiental sobre lo ocurrido en Las Hermanas ni en otros tramos del Paraná. «Este caso es apenas la punta del iceberg. Si en un lugar tan visible como Ramallo no hay estudios, podemos imaginar lo que ocurre en cientos de kilómetros de río donde el dragado avanzó sin control», advirtieron desde la UPVA.
La crisis hídrica
y climática
El conflicto del Paraná no puede analizarse sin tener en cuenta el contexto global de la crisis climática y los fenómenos hidrológicos extremos que afectaron al río en la última década.
Entre 2019 y 2022, el Paraná sufrió una de las bajantes históricas más prolongadas en más de 70 años. En algunos tramos, el nivel del agua cayó a registros inéditos, afectando tanto la navegación como la biodiversidad y el abastecimiento de agua para ciudades enteras.
Los especialistas señalan que la bajante se agravó por la combinación de factores climáticos globales (como la sequía en Brasil) y locales (deforestación, uso intensivo del suelo y alteraciones en la dinámica del río). En ese marco, el dragado permanente actuó como un factor multiplicador de la crisis
A nivel ecológico, las consecuencias fueron devastadoras. Miles de peces murieron por falta de oxígeno en lagunas desconectadas del cauce principal.
Las aves migratorias perdieron hábitats temporales y los humedales se vieron reducidos a mínimas expresiones. En palabras de un referente ambiental de la región: «La crisis climática pone al Paraná en una situación límite. Y el dragado, en lugar de ayudar, lo empuja más cerca del colapso».
Desde las comunidades ribereñas, la situación se vive como una doble injusticia: por un lado, se sufren las consecuencias de la bajante y la pérdida de recursos naturales; por el otro, se constata la inacción estatal frente a obras que empeoran el panorama.
Desmantelamiento institucional
Un capítulo aparte merece la eliminación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Encgvn), organismo creado durante la gestión anterior con el objetivo de supervisar el funcionamiento de la hidrovía.
Ese ente había reclamado expresamente la intervención de la autoridad ambiental nacional y había solicitado la realización de estudios de impacto ambiental y una evaluación ambiental estratégica para el conjunto del megaproyecto.
Sin embargo, el actual gobierno nacional decidió disolverlo por decreto, dejando a la vía navegable sin ningún tipo de monitoreo técnico independiente.
«La desaparición del Ente fue un retroceso enorme. Era el único organismo que intentaba poner límites y exigir controles. Hoy no hay nadie que supervise qué pasa en el río», denunció un exfuncionario del área.
La eliminación del ente de control no solo significó pérdida de institucionalidad, sino también una señal política: «El Paraná quedó reducido a una cuestión meramente logística y comercial, sin considerar sus dimensiones ambientales, sociales y culturales».
«Estamos frente a un desmantelamiento deliberado. El Estado no solo no hizo estudios en 20 años, sino que además borró al único organismo que podía exigirlos. Es una combinación letal para el Paraná», señalaron desde la Asociación de Abogados/as Ambientalistas.
De esta manera, la confesión judicial de la Subsecretaría de Ambiente se inscribe en un contexto más amplio de vaciamiento estatal en materia de control ambiental y de gestión de la hidrovía.
El trasfondo económico
Detrás del dragado del Paraná hay una trama económica que explica buena parte de las omisiones estatales. La hidrovía es la principal vía de exportación de la Argentina: más del 80% de los granos, aceites y subproductos industriales salen por este corredor fluvial.
Los grandes beneficiarios del sistema son las multinacionales agroexportadoras y las empresas navieras que operan en los puertos de Rosario, San Lorenzo y Ramallo, entre otros. Para esas compañías, cada pie adicional de profundidad en el río significa millones de dólares en ahorro logístico: los barcos pueden cargar más y salir con menos escalas.
«El dragado es el corazón de la competitividad exportadora de la Argentina. Sin él, los buques más grandes no podrían llegar hasta los puertos del Gran Rosario», reconoció un empresario del sector naviero.
La concesión histórica de la hidrovía, desde 1995 hasta 2021, estuvo en manos de la sociedad integrada por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa SA.
Durante más de dos décadas, esa empresa recaudó miles de millones de dólares en concepto de peajes, con escaso control público sobre la ejecución de las obras.
Cuando el contrato venció, el Estado nacional, a través de la Administración General de Puertos (AGP), tomó el control transitorio de la vía navegable. Sin embargo, el nuevo proceso licitatorio -previsto para 2025- quedó enredado en denuncias judiciales.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó graves irregularidades en el diseño de la licitación. Según su dictamen, no se garantizaban condiciones de transparencia ni la adecuada evaluación de los impactos ambientales. Ese informe fue clave para que la Cámara Federal de Rosario ordenara suspender la entrega del contrato hasta que se cumpliera la normativa ambiental.
En este contexto, la confesión de la Subsecretaría de Ambiente de que no existen antecedentes de estudios de impacto ambiental agrava aún más la situación: pone en evidencia que durante más de dos décadas el Paraná fue gestionado como una infraestructura privada, sin el más mínimo control ambiental estatal.
«Se planificó el dragado como si el Paraná fuera un simple canal logístico. Nunca se consideró que es un río vivo, con comunidades, con biodiversidad, con humedales que sostienen la vida. Ese reduccionismo económico es lo que hoy está en el banquillo», señalaron desde la Asociación de Abogados/as Ambientalistas.
Desde la UPVA Ramallo, la postura es clara: «La protección del Paraná es una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y soberanía. La desidia estatal reconocida en este expediente no solo viola la ley: pone en riesgo la vida».
El desenlace dependerá de lo que resuelva la Justicia en los próximos meses, pero también de la presión social y política que logren las organizaciones demandantes.
Lo cierto es que, a partir de este reconocimiento oficial, el Estado argentino quedó en el centro de la escena: admitió que durante dos décadas miró para otro lado mientras el dragado avanzaba sin controles.
En ese contexto, el Paraná aparece como un símbolo de las tensiones que atraviesa la Argentina entre desarrollo económico, justicia ambiental y soberanía sobre sus bienes comunes.
El marco legal: Ley Ambiental y Convención Ramsar
En la Argentina existe un entramado normativo que obliga al Estado a realizar estudios y controles ambientales frente a proyectos de gran magnitud. La Ley General del Ambiente 25675 establece en su artículo 11 que «toda obra o actividad que, en el territorio nacional, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, deberá estar sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental».
El mismo texto legal, en su artículo 20, remarca que debe garantizarse la participación ciudadana a través de audiencias públicas previas. A ello se suman tratados internacionales ratificados por la Argentina, como el Acuerdo de Escazú, que asegura el derecho de acceso a la información ambiental y la participación en decisiones que afecten al medio ambiente.
En el caso del Paraná, el dragado y redragado implican remover millones de toneladas de sedimentos del fondo del río, modificar su cauce natural y alterar su biodiversidad.
Desde la perspectiva de la ley, se trata de actividades de alto impacto ambiental que deberían haber contado con estudios técnicos, dictámenes interdisciplinarios y consultas públicas en cada etapa.
Sin embargo, nada de eso ocurrió. La propia Subsecretaría de Ambiente lo reconoció en su presentación ante la Cámara Federal de Rosario: «No se ha iniciado ningún procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ante esta Dirección, ni existen antecedentes de solicitud alguna de dicho proyecto, por parte del proponente, con lo cual no se ha impulsado instancia de participación ciudadana alguna».
La omisión es doblemente grave porque el Estado argentino también está comprometido internacionalmente a proteger sus ríos y humedales.
La Argentina es signataria de la Convención Ramsar sobre humedales y de la Convención sobre la Diversidad Biológica, dos instrumentos que refuerzan la obligación de cuidar el Paraná como patrimonio natural.
En palabras de un abogado especializado en derecho ambiental: «Estamos ante una violación sistemática de la Ley General del Ambiente y de los compromisos internacionales. El Estado no solo incumplió su deber de control, sino que ahora admite que no tiene ningún antecedente de estudios. Es un vacío legal y político escandaloso».
Greenpeace documentó 170 mil hectáreas deforestadas ilegalmente en el Chaco desde la suspensión judicial
Greenpeace recorrió El Impenetrable chaqueño y documentó cuatro desmontes ilegales. La organización ecologista denunció que en la provincia se deforestaron casi 170 mil hectáreas desde que la Justicia suspendió los desmontes en noviembre de 2020. Se trata de una superficie equivalente al tamaño de ocho ciudades de Buenos Aires.
«Estos crímenes cuentan con la complicidad del gobierno, que debe hacer cumplir los fallos de la Justicia. Ante la ausencia de controles efectivos, los terratenientes se sienten alentados por la impunidad y avanzan día a día sobre nuestros últimos bosques nativos.
Es muy triste comprobar que siguen destruyendo el hogar de especies en peligro, como el yaguareté, incluso en zonas de amortiguamiento, estratégicas para la preservación de áreas protegidas», alertó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En su recorrida por el norte del Chaco, la organización ecologista documentó desmontes ilegales en cuatro fincas ubicadas cerca de Taco Pozo, del Parque Nacional Copo y de la Reserva Provincial Loro Hablador. Los activistas colocaron carteles en los desmontes, denunciando el crimen ambiental.
Según datos oficiales y del relevamiento satelital de Greenpeace, entre noviembre de 2020 y julio de 2025 en Chaco se deforestaron ilegalmente 167.684 hectáreas.
En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco Argentino y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. El máximo tribunal declaró su competencia en la causa y se espera su fallo.
«La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes», señaló Cruz.
La Argentina mantiene altos índices de deforestación a pesar de que el país firmó, en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2021, un compromiso de Deforestación Cero para 2030.
Asimismo, Greenpeace convoca a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se consideren como un delito penal. Ya participaron más de 267 mil personas.