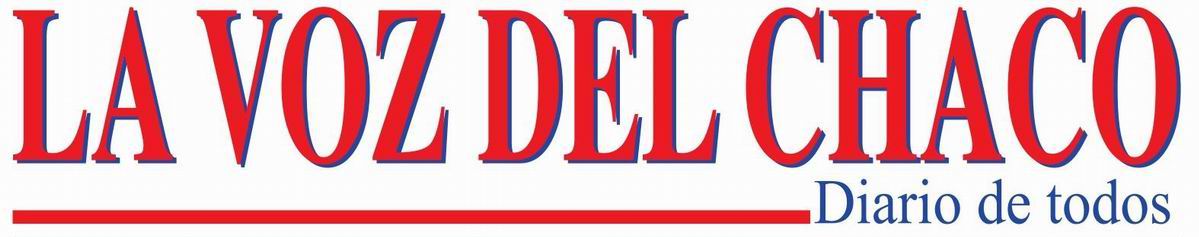El pasado fin de semana, el Grupo Folio estrenó la obra «Freak show» de Martín Giner, y con tan solo dos funciones se ganó la gran aceptación del público y la crítica especializada.
Por Nicko Stea
Reencontrarme con ‘Freak show’ casi diez años después fue, en muchos sentidos, volver a habitar un viejo amor. Durante tres años fui parte de esta obra; encarné al presentador, ese maestro de ceremonias tan fascinante como siniestro que marcó un antes y un después en mi carrera actoral.
Volver a verla ahora, como espectador y ya no desde el escenario, fue un ejercicio de memoria, piel y temblor. Fue como mirar a mi yo del pasado sosteniendo un espejo: reconocí gestos, atmósferas, latidos… pero también descubrí un universo completamente renovado, vital y propio.
La premisa de «Freak show» siempre tuvo algo de leyenda maldita: «Imaginemos juntos esta tragedia: él y ella, opuestos en todo, tienen el destino horrible de ser perfectos el uno para el otro.
Si se enamoran, uno morirá cruelmente por designio familiar; si no lo hacen, el otro vivirá eternamente en su angustia. Y ambos, para colmo, están hipnotizados por un Presentador de Circo tan carismático como peligroso.
Esta versión del Grupo de Teatro Independiente Folio, basada en el texto de Martín Giner y dirigida por Juliana Stella y Exequiel Arévalo, abraza esa esencia trágica, pero la hace estallar con frescura.
El elenco es joven, entusiasta y vital. Folio es un grupo necesario en la escena local: irrumpen con convicción, con ganas de jugar, con la certeza de que el teatro es un territorio de riesgo. Esa energía se siente desde el primer segundo.
Cuando hablo de jugar, me refiero a la idea profunda que sostienen maestros como Johan Huizinga y Viola Spolin: jugar es crear mundos posibles, es habitar la ficción con entrega absoluta. Como diría Spolin, ‘el juego libera, desbloquea, permite ser verdadero sin miedo’. Y esa verdad aparece en escena cuando los intérpretes se abandonan al impulso lúdico con técnica y escucha. Eso hacen aquí. Eso hacen muy bien.
Tobías Ovalle, como el presentador, logra algo difícil: ser cruel sin perder el encanto, ser despiadado sin perder el ritmo cómico. Su personaje es una caricatura viviente, una mezcla de titiritero y demonio elegante. Le imprime dinamismo, claridad y una energía tan magnética que el público no puede sino seguirlo, incluso cuando conduce a los personajes hacia la fatalidad.
Joaquín Leiva, en el rol de Cecilio de la Cormaneja, compone un personaje tierno, constante y sostenido. Mantiene el status, el pulso interno y la ingenuidad sin caer en la simpleza. Su crecimiento en escena es orgánico: lo vemos transformarse sin que jamás se rompa la coherencia del personaje.
Dulce Álvarez, como Josefina, es un torbellino. Rebelde, impulsiva, creída, pero con una humanidad hermosa que aparece en cada microgesto. Su grito (ese grito que podría ser peligroso en manos inexpertas) aquí está calibrado, trabajado, justo. Ella enamora, sostiene, rompe y recompone. Es admirable.
La triada funciona como un engranaje preciso: tiempos, cuerpos, humor, silencios… elementos que Stanislavski llamaría «acciones físicas cargadas de verdad». Se sienten maduros, profesionales, presentes. Da gusto ver a jóvenes actores manejando con tanta conciencia los recursos del oficio.
Aunque conozco el cuento de memoria, porque lo viví hasta el cansancio, hasta incorporarlo al cuerpo, estos intérpretes lograron desconectarme de mis recuerdos. Una gran puesta en escena tiene ese poder: permitir que uno vuelva a entrar a un texto viejo como si fuera la primera vez. Y eso sucedió. Me encontré sorprendido, conmovido, atento, respirando al ritmo de ellos.
La dirección, valiente y lúcida, revela una mirada lúdica sobre el teatro, una búsqueda consciente del equilibrio entre humor negro, tragedia y ritmo circense. Se nota una mano que ordena, que confía y que estimula.
Quiero destacar algo que pocas veces menciono: el uso de la música. Aquí está tan bien colocada, tan bien medida, que se vuelve un personaje más. No aparece para rellenar: aparece para decir. Lo mismo sucede con la escenografía, simple pero contundente, y con un diseño de luces que construye atmósfera, tensión y magia. Sí: magia. Porque vender la ilusión de un «Freak show» no es fácil; aquí lo logran con inteligencia y estética.
Lo más impactante de todo es que esta fue su segunda función. No lo parece. Están tan plantados, tan seguros, tan ensamblados, que cualquiera diría que llevan meses en cartel. Y eso habla de compromiso, investigación y ensayo bien direccionado.
«Freak Show» siempre fue una obra que dialoga con lo siniestro, lo carnavalesco, lo prohibido. Hoy, en tiempos donde el teatro explora nuevas estéticas, nuevos discursos y nuevos lenguajes, esta versión demuestra que una historia oscura puede seguir siendo profundamente humana.
Que el circo de los raros no desapareció: solo mutó. Ahora habita nuestros miedos contemporáneos, nuestras contradicciones, nuestros deseos que no sabemos nombrar.
Esta puesta de Folio nos recuerda que el «Freak Show» no es un desfile de monstruos, sino un espejo. Un espejo que ilumina lo que escondemos. Un espejo que, como el buen teatro, nos devuelve una verdad que no sabíamos que queríamos ver.
Y ver a un elenco joven sostener ese espejo con tanta fuerza me llena de esperanza: el teatro local tiene futuro, tiene sangre nueva, tiene voz. Y vaya si grita. Y vaya si late. Y vaya si hipnotiza.