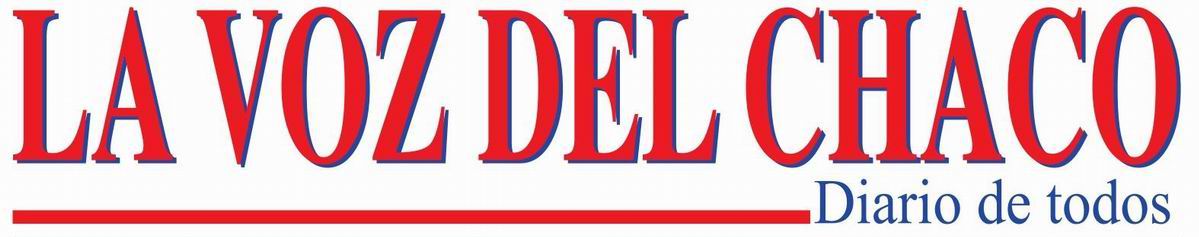El reconocido guionista, curador y actual director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat, fue entrevistada en Capital Federal por «El radar», que InfoDRadio 106.3 FM. emite todos los domingos de 11 a 13.
En ameno diálogo con el periodista Facundo Sagardoy, trazó un puente conceptual entre la escritura cinematográfica, la arquitectura y el diseño curatorial.
Expresó que la experiencia en museos, tanto desde la gestión como desde la ficción audiovisual, permitió revelar el museo como un espacio de múltiples capas: desde el visitante ocasional hasta los trabajadores invisibles y los operadores políticos.
El museo es, enfatizó, una caja de resonancia social donde conviven intereses, tensiones, jerarquías y colaboraciones.
Compartió detalles de sus proyectos cinematográficos con su hermano Gastón y con Mariano Cohn.
Indicó que una de las críticas constantes que atraviesan sus obras es la tensión entre la alta cultura y lo popular, como en «El ciudadano ilustre» o «El artista», donde se aborda con humor incómodo la impostura del prestigio, el esnobismo intelectual y las fronteras arbitrarias del arte.
Duprat sostiene que una obra puede ser profunda y a la vez accesible, y reivindica el cine como un lenguaje más democrático y de mayor alcance que las artes visuales tradicionales.
De cara al futuro, anticipa grandes proyectos: una ambiciosa muestra sobre Egipto y su imaginario en la cultura argentina; retrospectivas de artistas consagrados como Leandro Katz y Leopoldo Maler; y nuevos trabajos cinematográficos, entre ellos una serie para Apple TV y la película «Homo argentum» con Guillermo Francella.
-Andrés Duprat, cine, escritura y cruces interdisciplinares. ¿Qué vínculos establece entre escribir un guion cinematográfico y diseñar un recorrido curatorial? ¿Y cómo se expone esto en Bellas Artes?
-Mirá, tienen puntos de contacto las actividades que yo desarrollé: la arquitectura, la escritura, los guiones, las curadurías… pueden parecer cosas distintas, pero en realidad para mí están absolutamente imbricadas porque son…
Mirá, si te ponés a pensar, un plano arquitectónico es muy parecido a un guion de cine, porque cuando vos sos arquitecto, hacés un plano de un proyecto, un edificio, y hacés un plano… Eso no es la obra. Eso es una especie de guía para la obra. Después vendrá una empresa constructora, la interpretará, resolverá cosas que quedaron pendientes, etcétera. Y un guion es similar también, porque un guion no es la obra terminada. Un guion es una historia articulada en escenas para ser filmada, pero después viene un director que la interpreta, que la filma de determinada manera, que planta la cámara, que el actor dice las cosas de determinada manera.
Entonces también son dos borradores, digamos, o dos guías. Eso sería lo más pertinente. Por eso se llama guion, digamos, porque es una guía. Y un plano, un proyecto, también sería una guía para poder construir algo.
Y en las curadurías también, a cierta escala, se hacen unos proyectos previos. Incluso se hacen maquetas como en arquitectura. Nosotros, por ejemplo, acá en el Bellas Artes, para cada muestra se hace una maqueta arquitectónica donde están dispuestos qué muros vas a construir de Durlock, en base al diseño de exposición, y dónde van las obras, las esculturas, las pinturas.
Y después hay como una corrección de ese borrador en sala, porque cuando se hace el traspaso de lo que es la guía a la realidad, implica ajustes.
Entonces decís: «Mirá, esto parecía que quedaba bien en la maqueta, pero cuando estás en la sala parado frente a eso, decís: ‘No, acá quedó muy chica esta pared, debería ser más grande’, o ‘Esta obra conviene ponerla en otro lado’». Entonces están más articulados todos esos campos de conocimiento de lo que uno cree. Yo creo que realmente son expresiones distintas de conseguir expresarse en la creación, digamos, sea una película o una muestra.
EL MUSEO COMO CAJA DE RESONANCIA: UNA MIRADA DESDE DENTRO
-Una vez finalizada la obra en sí, ¿qué le deja el impacto que tuvo, el reflejo que arroja sobre los vehículos del poder, cómo el poder desemboca en distintas manifestaciones que de pronto se transforman en hechos sobre los que uno… como…?
-¿Como por ejemplo? ¿A qué te referís?
-Momento de plantear una muestra. Las propuestas que hay para introducir distintas lógicas dentro de lo que significa exponer en un museo: los personajes que van apareciendo, el político, el artista junto al político…
-Yo hace rato quería hacer una serie sobre un director de un museo, o un museo. Tuve que convencer a mi hermano Gastón y a Mariano Cohn igual, son hermanos y amigos.
Y al final pudimos lograr hacer lo que queríamos, porque también, a veces, viste, el mundo del cine también es complicado, es caro, a veces tenés una idea y no llegás a tener como toda la plataforma para hacerla de la manera que queríamos. Por suerte nosotros pudimos hacerla tal cual como queríamos, con total libertad, además.
Entonces tomamos el museo como una especie de caja de resonancia de la realidad, porque pasa eso. Uno que conoce los museos… El visitante ve solo una parte. Poner, una persona que haya venido hoy al Bellas Artes dice: «Ah, mirá qué lindo edificio, mirá qué lindas obras, esta muestra me interesó más, me gustó el sector de los impresionistas, etcétera», y tiene una impresión.
Pero eso es casi una puesta en escena, porque ve las salas perfectas, la seguridad, las luces apuntando donde tienen que apuntar. O sea, tenés el espacio para tener una experiencia sensible delante de obras o hacer un recorrido. Ahora, eso es la punta del iceberg.
Después, lo que vos no ves, es que hay una cantidad de personas trabajando en las sombras para lograr eso. Es casi como cuando uno va al teatro y ve la obra. Bueno, pero antes de eso hubo ensayos, escenógrafos, iluminadores, vestuaristas.
Y en el museo es muy lindo eso, porque me parece que es muy interesante para retratar, porque hay muchas capas de gente muy diferente, desde el visitante que va al museo, los escolares, los educadores, los millonarios, los coleccionistas, los intelectuales… Pero también está la gente de seguridad, que va como un trabajo, como va a la cancha de River a cuidar que no haya problemas. También son las mismas empresas que, con cierta especialidad, atienden en un museo y ven que nadie rompa algo inadecuado.
La gente de limpieza que medio que no la ves, pero está, porque tiene que estar. Los administrativos que por ahí no quieren ser curadores ni investigadores, sino que hacen un trabajo administrativo en una institución cultural.
Y después, también, actividades más específicas de un museo: los investigadores, los restauradores, etcétera. Y como tanto en la ficción como en la realidad son museos públicos, también están las capas que decías vos recién con la política. Porque no son museos privados donde hay un dueño y uno se refiere solo al dueño. Son museos públicos.
Entonces el museo depende de un secretario, el secretario de un ministro. Y hay -como te decía antes- políticas que cambian de una gestión a otra de gobierno. Porque este gobierno apuntaba más a una cosa, y el gobierno que sigue apunta hacia otro lado. Entonces, ¿de qué manera la institución trata de salir indemne de esos cambios? Pensá que las instituciones duran muchísimo más que los gobiernos.
Este museo tiene 130 años, por ejemplo. O sea, pasó dictaduras, democracia, gobiernos para un lado, gobiernos para el otro y, sin embargo, hay una línea en el tiempo hecha por el museo.
Entonces eso también nos interesaba: ese microclima que tiene un museo inventado, ¿no?, como ese que se llama Museo Iberoamericano de Arte Moderno, donde están todas esas capas conviviendo normalmente de forma armoniosa, pero donde te corrés un centímetro, ya le pisás los callos a otro. Y la mayoría de las historias que se cuentan en la serie no son exageradas. Son graciosas, en todo caso, pero son reales.
El mundo del arte no necesita exageraciones, porque ya tiene aristas lo suficientemente ridículas como para que no necesites exagerar para mostrar algo.
LA CULTURA COMPARTIDA: ENTRE LA GESTIÓN Y LA CREACIÓN
-¿Cómo es el proceso de trabajo con su hermano Gastón y con Mariano Cohn? ¿Cómo negocian lo creativo, lo narrativo?
-Mirá, yo hice muchas películas y hace mucho que trabajo con ellos. Con ellos es singular, porque normalmente en la industria el guionista trabaja más independiente, y en un momento los productores te compran el guion, incluso podrían no decirte quién dirige. Después el director lo vamos a buscar nosotros, qué sé yo. Así es la industria.
Ahora, somos un equipo. Trabajamos desde el origen. Para mí, nuestro método es mejor que el de la industria. Desde el origen trabajamos juntos. Entonces, si bien yo escribo, ellos, desde la génesis del proyecto, están opinando, pero para bien, en pro de llegar a buen puerto. Entonces uno no pierde el tiempo en presentaciones, porque ya en las mismas conversaciones uno dice: «No, bueno, no vayamos para este lado, tratemos de concentrarnos en esto, esto y esto». Y entonces, ya cuando se termina el guion y se llega al rodaje, está todo absolutamente comprendido. Ya te imaginás. Y después, como los directores generosamente me quieren, me aprecian, me hacen intervenir más que lo normal a un guionista.
Entonces yo elijo qué actores, estoy en los castings, en la dirección de arte también, ¿viste? Bueno, cómo es esto, etcétera. Y eso ayuda, me parece, a la película o a la serie final. Porque pensá que tenés la voz de quien creó la serie o la película en función de todo el proceso. Incluso te diría en la edición, que es la postproducción, cuando se edita. Eso también es una escritura, porque lo que dejás afuera, lo que seleccionás para que esté, lo que modificas, es la última escritura que va a tener esa película o esa serie.
Y me parece que es importante que esté quien la creó. Así que, no, yo con ellos, diez. Es un diez. No es lo habitual. Muchas veces yo leo que los guionistas se quejan, ¿no?, que el guion era genial y que el director se lo arruinó, o al revés, que si la película es buena, el guionista dice: «Bueno, soy un genio».
Pero hay mucha queja en cuanto a que uno pierde el control de la obra que escribiste. Para nada es mi caso. Yo lo mantengo y creo que incluso después la obra final es mejor que el guion. Te diría. Y no lo digo con falsa humildad. Creo que, en general, los chicos -como les digo yo a Mariano y Gastón- lo mejoran con su impertinencia, su mirada, su forma de filmar. Entonces termina siendo mejor de lo que escribí. Esa es mi experiencia.
«Uno puede hacer una obra buenísima
y que sea discernible para cualquier persona»
-Esta es una pregunta del público. El ciudadano ilustre propone una reflexión ácida sobre el arte y el prestigio. ¿Qué crítica subyace a ese relato?
-Mirá, todas nuestras películas tienen esa crítica. Yo tardé un poco en descubrirlo o en sintetizarlo, porque no es que uno escribe con tales propuestas. Nosotros escribimos historias que nos gustan, o yo escribo historias que me interesan por alguna razón que no sé bien cuál es.
Pero después, analizando hacia atrás, uno de los temas -me parece- que uno podría decir que está en nuestras películas es esta confrontación entre la cultura popular y la llamada alta cultura, ¿viste?
Yo creo que eso, evidentemente, es algún tipo de trauma que tenemos. Lo hablábamos un poco antes, ¿no? Que hay cierto sector sociocultural de la población que cree que si algo es hermético, si lo entienden pocos, si es para expertos, es mejor. Y eso, viste, como… «No, yo soy un experto en arte contemporáneo, vos jamás lo entenderías.»
Cada vez me fui dando cuenta que eso es reaccionario, sectario y que es mentira, además. Creo que uno puede hacer una obra buenísima y que sea absolutamente discernible para cualquier persona no solo para los expertos o los snobs. Y ejemplos hay miles. Charly García, por ejemplo: es un artista absolutamente popular, sus obras son populares y a la vez es sofisticadísimo. Tiene un nivel de poesía altísimo, musicalmente también, y sin embargo lo corean en cualquier picnic que hay. Y en cine también pasa, etcétera.
En artes visuales pasa menos, como hablábamos antes. Entonces, nuestra búsqueda… eso se ve en algunas películas. Ponemos el acento en ese choque. Fijate: en la primera película que hicimos de ficción. El artista, es un enfermero que simula ser un artista y se mete en el circuito del arte.
O sea, él pertenece a otro mundo, es un tipo neófito, que no sabe de arte ni de historia del arte, y por una contingencia, por los dibujos que hace un paciente suyo, logra meterse en el sofisticado mundo del arte, y lo elogian y le dan oportunidades.
El hombre de al lado, esa película que filmamos en la casa, también: hay un personaje resofisticado, vive en esa casa de Le Corbusier, es políglota, es todo cheto de diseño, y el vecino es más rústico. Está ese choque. Y en El ciudadano ilustre también, porque es un tipo que, si bien era del pueblo, se fue -como, no sé- a Europa, se sofisticó, ganó todos los premios, tiene una obra, y decide volver, por distintas razones, al pueblo. Y de vuelta sucede ese choque entre la gente del pueblo, sus retratados, digamos, y él.
Entonces, ese es un tema. A nosotros nos interesa realmente desmontar esa impostura del intelectual, del que se hace el canchero, el agudo, porque es medio una postura vacía, ¿viste? Es más postura que realidad.
«El cine es mucho más democrático»
-¿Qué función le asigna al humor en la crítica cultural, tanto en sus películas como en su gestión pública?
-Mirá, tampoco es un propósito a priori. No es que decimos «vamos a hacer una comedia». No nos importa el género cuando empezamos a escribir. Pero es verdad que sale ese humor, pero que no es un humor de gags, ¿viste?, de que hay un buen chiste o una situación.
Es un humor un poco incómodo, me parece, el de nuestras películas y series. Es un humor por situaciones que decís: «Uy, Dios, ¿qué va a pasar? Qué incomodidad que esté pasando esto». Y genera… yo creo que genera un poco de nervios, te genera gracia, digamos, pero me parece que está más orientado a generar situaciones de incomodidad que a uno no le gustaría atravesar y que te hacen reír por nervios, ¿no?
-A su mirada, ¿qué aporta el cine que otros lenguajes artísticos no logran con igual potencia?
-Mirá, el cine tiene un poder increíble. Yo lo estoy verificando en estos años que me dedico a la gestión cultural en artes visuales, pero también al cine, que tiene una potencia… y cada vez más, ¿viste?
Las cosas del cine las ven millones de personas. Nosotros hacemos una muestra, trabajamos dos años, es exitosa porque acá viene mucha gente y, bueno, ¿cuánta gente pasó por la muestra? Pasaron 70 mil personas, récord, no sé qué. Y 70 mil personas en cine no es nada. Es como un fracaso, ¿viste? Y en el cine, incluso ahora con las plataformas, lo ven millones de personas.
Y eso te lo digo, nosotros tenemos un feedback de eso. Me escribe gente que no conozco, de otros países, que vio la película o la serie. Hay reseñas en lugares… y hay un reconocimiento muy poderoso. Esa es una potencia del audiovisual, que no la tienen las artes visuales.
Las artes visuales -un poco lo que hablábamos antes- todavía es un mundo un poco endogámico, como para expertos. Como si vos decís: «Ah, me gusta la esgrima.» Bueno, qué sé yo, yo no te podría nombrar ningún campeón de esgrima, pero habrá un mundo ahí que se conocerán entre ellos. Es para gente que le gusta esa práctica.
En cambio, el cine es muy democrático. El cine, las series, etcétera, las ve todo el mundo. Incluso aunque no te guste, las ves igual y las podés criticar. Tiene una perforación -me parece- mucho más saludable a cualquier público. Nadie tiene miedo de no entender. Cada uno se engancha más o menos con la historia. Y es muy internacional también el cine. No es un fenómeno solo local.
Vos decís: «Bueno, yo miro esto porque pinta mi aldea.» Viste que ahora están de moda, no sé, las series nórdicas. Vos decís: «Uno no sabía nada de esos países» y de pronto hay como un interés. No, es mucho más poderoso lo audiovisual que otras artes.
Del papel a la pantalla: Duprat y la narrativa expandida
-Última pregunta. ¿Qué se viene para adelante en su trabajo, en su carrera?
-Bueno, en el museo, guarda que hay unos plazos largos. Entonces, nosotros ya estamos preparando varias muestras. Una que va a ser un bombazo, para mí, es una muestra que vamos a hacer en el segundo semestre de este año, cuyo nombre provisorio es Egiptología y egiptofilia en la Argentina. Y es todo el mundo de Egipto, pero mirado desde acá.
Entonces tiene una parte más histórica. Para ser sencillo, contarla de forma esquemática y sencilla: tiene una parte histórica donde hay momias egipcias, bajorrelieves, joyería que hay en este museo, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en el Museo de Arte Decorativo, en el Fortabat. Pero las vamos a poner juntas.
Entonces va a haber un conjunto de obras egipcias de distintos períodos, muy interesante para ver. Y después hay toda una parte más de contracara, que es la egiptofilia: es el imaginario de Egipto en la Argentina.
Entonces, hay una película de Niní Marshall que toca el tema de Egipto o esa estética; o ella hace de una egipcia. Está El escarabajo, de Manuel Mujica Lainez, que es esta novela sobre un escarabajo egipcio. También me gustó eso que toca aspectos populares. Todos nosotros tuvimos de alguna manera cierta influencia del mundo egipcio, no de manera académica o científica, sino por lo que significa la pirámide, el impacto de esa cultura tan diferente y tan importante. Esa es una muestra que vamos a hacer.
Y después seguimos con las líneas que venimos trabajando de artistas. Le vamos a hacer una muestra a Leandro Katz, que es uno de los grandes artistas argentinos; otra a Leopoldo Maler, que es otro. Son gente que tiene arriba de 80 años, artistas muy consagrados, y queremos hacerles su gran muestra en el Bellas Artes.
Y con respecto al cine, estamos con un proyecto de una serie para Apple TV, una miniserie que estamos escribiendo. Y después hay dos proyectos de películas. Mirá, Gastón y Mariano son una máquina. Yo agarro algunas cosas, algunas no puedo, no tengo tiempo. Pero tenemos muchos proyectos.
Bueno, ahora se va a estrenar en agosto una película en la que intervine en parte del guion, con Francella, que se llama «Homo argentum» y que son 16 historias. Él hace 16 personajes diferentes, cortitos. Varias de las historias las escribí yo. Eso se estrena este año. Hay muchos proyectos. No me alcanza el tiempo. Muy feliz.
-Muchas gracias.
-No, querido. Bueno, gracias a vos.